DIONISIO CAÑAS
HORIZONTE ÁRABE
No sé decir viento en árabe,
aunque sí sé decir luna,
no sé decir miedo, aunque sí sé decir amigo
y hermano y madre y casa,
no sé decir cuerpo, aunque sí sé decir quiero.
Tu lengua es un lugar ajeno
en el que viviré algún día,
solitario y sin pasado, pero estaré contigo,
rezando y llorando, amando y soñando.
No sé decir piedra, pero sé decir agua,
no sé decir sueño, pero sé decir rosas,
no sé decir hambre, pero sé decir mar
y fruta y fuente y sol.
En tu lengua busco mi lengua,
en tu pasado el mío,
en tu tierra mi tierra aunque no sé decir tierra,
pero sé decir lugar y padre y pan y escucho
el sonido de los cuervos en El Cairo,
cuando cae la tarde y entre los alminares
se levanta la luna y el rumor de los rezos
y la sangre derramada
en la Plaza Tahrir.
DIONISIO CAÑAS: nació en Tomelloso (Ciudad Real) en el año 1949.
Vivió en Francia nueve años y residió en Nueva York desde finales de 1972 hasta el 2005; ahora vive en La Mancha, España.
Es catedrático retirado de la City University of New York.
Escritor-artista, sus libros más recientes de poesía son: El fin de las razas felices,
El gran criminal, Corazón de perro, En caso de incendio, Videopemas, Y empezó a no hablar, La balada del hombremujer, Lugar (antología y nuevos poemas).
También ha publicado varios libros de ensayos: Poesía y percepción, El poeta y la ciudad: Nueva York, Tomelloso en la frontera del miedo, Memorias de un mirón (voyeurismo y sociedad), ¿Puede un computador escribir un poema de amor? (con Carlos González Tardón) y El espíritu de La Mancha.
Con el grupo de artistas ESTRUJENBANK publicó en 1992 una colección de textos: Los tigres se perfuman con dinamita. En la actualidad prepara su obra reunida en 11 volúmenes: Diálogos (1972-2012).
http://youtu.be/b5lhJ1s6Yzk
Sunset Boulevard
Se divertía solitario,
conduciendo su moto
por el desierto.
Sereno y sorprendido en su soledad ha muerto William Holden, un actor como tantos otros de los que mueren todos los días en las cercanías de Los Ángeles. Murió al caer en estado de ebriedad. Tiernamente se cubrió la herida de la frente con unos cuantos pañuelos de papel. No sospechaba que se iba a desangrar y que algunos días después sólo encontrarían en su habitación un cuerpo apestando a alcohol. Cuando entraron los policías vieron medio vacía una botella de vodka y un cenicero lleno de colillas. La televisión estaba encendida y el guión de una película flotaba inmóvil sobre la sangre casi seca.
Una misma espiral de semáforos y ventiladores nos arrastra a todos, William Holden.
Queda arriba la historia como águila, que podría haber sido la nuestra; pero sólo nos llega su sombra y unas cuantas anécdotas de una vida industriosa.
Hablaremos también de algún amor perdido entre grúas y puentes con un telón de fondo de paisaje ordinario, y un enorme deseo de sentir que se va a doscientos kilómetros por hora sobre una autopista sin nombres de ciudades.
En aquel delirio de sangre y borrachera, volviste a ver con ojos azules tu cuerpo de joven atleta. Volabas por encima de las olas como si fueran la espuma de una gran cerveza, haciendo surf en el mismo océano donde después arrojarían tus cenizas.
Cuando estabas en la cama, los ácidos azules de la alucinación debieron de recordarte que siempre fuiste un niño perdido entre los focos de un estudio. Eran de nuevo los años de la gran depresión y tú subías a los cables telefónicos para pasearte como un equilibrista en la noche, o andabas sobre las manos por las baranda de un puente donde se suicidaban los banqueros arruinados por la caída de la bolsa.
Tenías solamente veinte años cuando pasaste la primera prueba, mientras detrás de unos espejos negros los directores decidieron que podían hacer de ti una nueva estrella. Como un pez de mirada inocente, te veían tierno, ignorante y tímido, en la pecera iluminada de tu primer papel.
Todos estamos alguna vez en peceras parecidas, rodeados de falsas algas y aguas turbias, para que alguien a quien no vemos el rostro decida cuál es nuestro destino, entre burbujas artificiales y luz ultravioleta, un destino que luego llamamos nuestra obra.
Firmaste un contrato con apellido ajeno, William Holden, ese nombre que sería para ti el nombre de un fantasma. En tus primeros días de Hollywood descubriste el amor y las mujeres, y esa cosa tan difícil que es tener junto a ti un cuerpo y decirle, sin ser una película, que lo amas.
Ya siempre te ayudaría el whisky a ponerte frente al ojo de la cámara. Amabas lo ordinario y te casaste en Las Vegas. Te fuiste voluntario a la guerra, y fue entonces cuando empezaste a beber porque llorabas en la noche pensando en tu mujer, aunque tu guerra fue un film que ocurría en Europa, y tú cansabas el cuerpo en los prostíbulos o en una barraca militar en Tejas.
Nunca te dieron papeles importantes, y una vez que ganaste el Oscar lo tiraste a la bahía de Nápoles, porque en verdad sabías que tu estrella no iba a brillar sobre el cielo de celuloide. Con dignidad saboreaste el ácido fracaso, esa flor que amarga a los atletas, y que tú llevaste como un trofeo oscuro.
Mientras morías pasaban lentamente imágenes sordas de películas antiguas y etiquetas de botellas como si fueran los cuadros descolgados de un museo para borrachos: Johnnie Walker, Golden Boy, Jack Daniel’s, Streets of Laredo, Budweiser, Sunset Boulevard, Beefeater, Picnic, Gordon’s, El puente sobre el río Kwai, Smirnoff, Network, Four Roses…
Rodeado por el humo de un cigarro habrás subido, William Holden, a un cielo de bares y paquetes de Camel. Anuncios de neón te dicen que tendrás que beber con los diablos de la borrachera, esos ángeles ebrios que te hablaban cuando te retirabas al desierto cansado de actuar bajo el sol de California.
Las autopistas de la muerte, las palmeras dobladas por un viento visible y caliente, tú las tuviste aquí, entre los vivos. Ahora que andas entre los muertos, perdónanos la mediocre apariencia porque en verdad todos somos el recuerdo feliz de un accidente de automóvil.
Ya que has atravesado, William Holden, la fría pantalla de las imágenes, puedes mirarnos con tus ojos verdaderos de muchacho inocente, en South Pasadena, porque no esperarás ninguna crítica sobre tu última película. Un avión de alas grises te despide con saludos de indicadores rojos y verdes en este aplauso que te acoge allí donde los cosmonautas flotan abandonados, y de donde bajarás un día solitario cargado de fotos en color para decirnos que ha llegado la hora de la resurrección en todos los televisores del mundo.
Sólo yo notaré tu ligero balanceo, ese equilibrio ebrio de un dios borracho.
Eran deslumbrantes los coches de tu época, brillaban en la carretera como pájaros caídos de un cielo hecho de níquel y de luces. Para ti no había nada más hermoso que la velocidad, y la muerte que siempre te rondaba. Sentías su sabor cuando te colgabas de las ventanas y entre el vértigo del whisky mirabas el vacío, lejano y tuyo, para asustar a tus amigos.
Enamorado del desierto, te escapabas y te ponías al sol, solitario y sereno, William Holden, como esperando una respuesta de la arena que te quemaba un cuerpo deseado por todas las mujeres de América. Tú, que habías besado a Gloria Swanson, buscabas siempre una muchacha que se acercara a ti, con el mismo calor arenoso del desierto.
Martillo tierno de una sociedad dura, vendiste a la CIA algún servicio y te hacías de acero con un poco de vodka.
Tratabas a las putas como señoras, y te decías a ti mismo: “todos los actores somos putas”.
Inocente muchacho americano, William Holden, todos alguna vez hemos sido una fulana.
En América se seguía tratando a los negros como a animales (perros, cacerías, los asientos de atrás del autobús) mientras tú descubrías en África tu segundo hogar. Pronto te parecería Europa el refinado basurero de una cultura que solo se miraba con sus propios ojos, y con entusiasmo descubriste entre los africanos la puerta dorada de todos los futuros.
Allí, decías tú, la vida es toda ella un hervidero para los sentidos, y se aprende a oler la muerte como a una traición, antes de que llegue disfrazada en la sombra. (Hablabas desde el asiento de un Land Rover, y te creías el héroe de una nueva película). Vendrían después las interminables clínicas donde ibas a limpiarte la sangre del alcohol con agua mineral y fruta fresca. Tenías una extraña pasión por las velas y las tirabas encendidas al río como si fueran las palabras de un guión imposible. Fue siempre tu mejor amiga una serpiente, una moto y los coches más veloces.
Velocidad y muerte, y empezaron los olvidos, muerte y velocidad, los largos apagones de la memoria, el tartamudeo a la hora de repetir tus papeles, el descuido al besar a las actrices. A nada temías sino a ti mismo. Incoherente, alucinado, sin afeitar y sucio, encerrado en el coche de tu acelerado tiempo, ibas de tugurio en tugurio, de bar en bar, como buscando el beso vagabundo de tu madre.
Y has llegado al fantasma de tu vida: un sabor amargo a alcohol y cigarrillos fermentado en tu boca. Y ahora besas a una actriz sin nombre, la cámara no te mira y no ruedan los motores, y tú, sereno y solitario, vas hundiéndote, entre botellas rotas y películas quemadas, olvidado también de tus papeles, William Holden, el más hermoso de los borrachos de Hollywood. Te pasas la mano sobre la herida y no sabes si es cosmética la sangre que tocas, o si acabarás asesinado en la piscina de una vieja actriz del cine mudo, o si es que vas de nuevo sobre tu moto, a cien por hora, en el desierto, solitario.
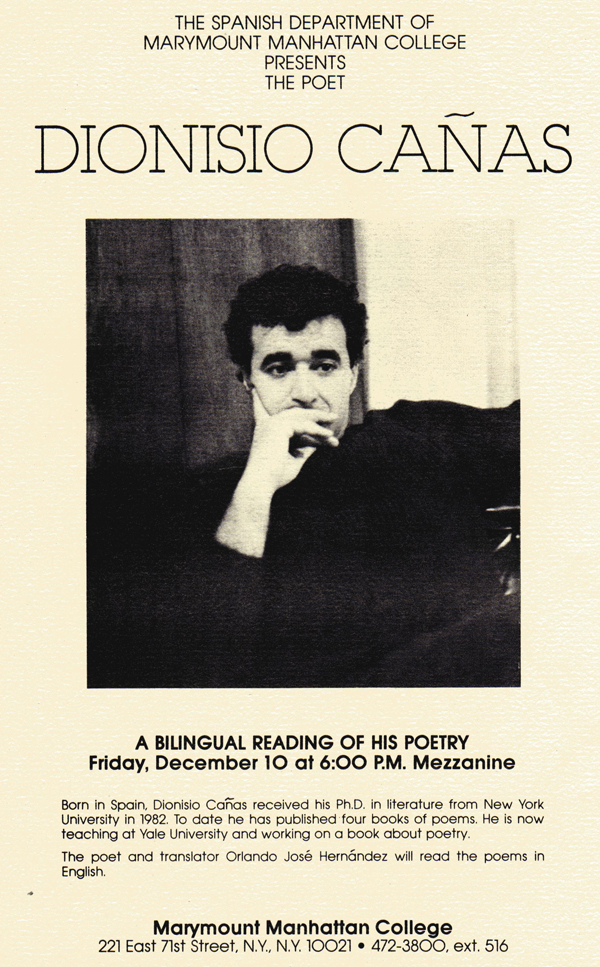

foto Dani Pedriza
HORIZONTE ÁRABE
No sé decir viento en árabe,
aunque sí sé decir luna,
no sé decir miedo, aunque sí sé decir amigo
y hermano y madre y casa,
no sé decir cuerpo, aunque sí sé decir quiero.
Tu lengua es un lugar ajeno
en el que viviré algún día,
solitario y sin pasado, pero estaré contigo,
rezando y llorando, amando y soñando.
No sé decir piedra, pero sé decir agua,
no sé decir sueño, pero sé decir rosas,
no sé decir hambre, pero sé decir mar
y fruta y fuente y sol.
En tu lengua busco mi lengua,
en tu pasado el mío,
en tu tierra mi tierra aunque no sé decir tierra,
pero sé decir lugar y padre y pan y escucho
el sonido de los cuervos en El Cairo,
cuando cae la tarde y entre los alminares
se levanta la luna y el rumor de los rezos
y la sangre derramada
en la Plaza Tahrir.
DIONISIO CAÑAS: nació en Tomelloso (Ciudad Real) en el año 1949.
Vivió en Francia nueve años y residió en Nueva York desde finales de 1972 hasta el 2005; ahora vive en La Mancha, España.
Es catedrático retirado de la City University of New York.
Escritor-artista, sus libros más recientes de poesía son: El fin de las razas felices,
El gran criminal, Corazón de perro, En caso de incendio, Videopemas, Y empezó a no hablar, La balada del hombremujer, Lugar (antología y nuevos poemas).
También ha publicado varios libros de ensayos: Poesía y percepción, El poeta y la ciudad: Nueva York, Tomelloso en la frontera del miedo, Memorias de un mirón (voyeurismo y sociedad), ¿Puede un computador escribir un poema de amor? (con Carlos González Tardón) y El espíritu de La Mancha.
Con el grupo de artistas ESTRUJENBANK publicó en 1992 una colección de textos: Los tigres se perfuman con dinamita. En la actualidad prepara su obra reunida en 11 volúmenes: Diálogos (1972-2012).
http://youtu.be/b5lhJ1s6Yzk
Sunset Boulevard
Se divertía solitario,
conduciendo su moto
por el desierto.
Sereno y sorprendido en su soledad ha muerto William Holden, un actor como tantos otros de los que mueren todos los días en las cercanías de Los Ángeles. Murió al caer en estado de ebriedad. Tiernamente se cubrió la herida de la frente con unos cuantos pañuelos de papel. No sospechaba que se iba a desangrar y que algunos días después sólo encontrarían en su habitación un cuerpo apestando a alcohol. Cuando entraron los policías vieron medio vacía una botella de vodka y un cenicero lleno de colillas. La televisión estaba encendida y el guión de una película flotaba inmóvil sobre la sangre casi seca.
Una misma espiral de semáforos y ventiladores nos arrastra a todos, William Holden.
Queda arriba la historia como águila, que podría haber sido la nuestra; pero sólo nos llega su sombra y unas cuantas anécdotas de una vida industriosa.
Hablaremos también de algún amor perdido entre grúas y puentes con un telón de fondo de paisaje ordinario, y un enorme deseo de sentir que se va a doscientos kilómetros por hora sobre una autopista sin nombres de ciudades.
En aquel delirio de sangre y borrachera, volviste a ver con ojos azules tu cuerpo de joven atleta. Volabas por encima de las olas como si fueran la espuma de una gran cerveza, haciendo surf en el mismo océano donde después arrojarían tus cenizas.
Cuando estabas en la cama, los ácidos azules de la alucinación debieron de recordarte que siempre fuiste un niño perdido entre los focos de un estudio. Eran de nuevo los años de la gran depresión y tú subías a los cables telefónicos para pasearte como un equilibrista en la noche, o andabas sobre las manos por las baranda de un puente donde se suicidaban los banqueros arruinados por la caída de la bolsa.
Tenías solamente veinte años cuando pasaste la primera prueba, mientras detrás de unos espejos negros los directores decidieron que podían hacer de ti una nueva estrella. Como un pez de mirada inocente, te veían tierno, ignorante y tímido, en la pecera iluminada de tu primer papel.
Todos estamos alguna vez en peceras parecidas, rodeados de falsas algas y aguas turbias, para que alguien a quien no vemos el rostro decida cuál es nuestro destino, entre burbujas artificiales y luz ultravioleta, un destino que luego llamamos nuestra obra.
Firmaste un contrato con apellido ajeno, William Holden, ese nombre que sería para ti el nombre de un fantasma. En tus primeros días de Hollywood descubriste el amor y las mujeres, y esa cosa tan difícil que es tener junto a ti un cuerpo y decirle, sin ser una película, que lo amas.
Ya siempre te ayudaría el whisky a ponerte frente al ojo de la cámara. Amabas lo ordinario y te casaste en Las Vegas. Te fuiste voluntario a la guerra, y fue entonces cuando empezaste a beber porque llorabas en la noche pensando en tu mujer, aunque tu guerra fue un film que ocurría en Europa, y tú cansabas el cuerpo en los prostíbulos o en una barraca militar en Tejas.
Nunca te dieron papeles importantes, y una vez que ganaste el Oscar lo tiraste a la bahía de Nápoles, porque en verdad sabías que tu estrella no iba a brillar sobre el cielo de celuloide. Con dignidad saboreaste el ácido fracaso, esa flor que amarga a los atletas, y que tú llevaste como un trofeo oscuro.
Mientras morías pasaban lentamente imágenes sordas de películas antiguas y etiquetas de botellas como si fueran los cuadros descolgados de un museo para borrachos: Johnnie Walker, Golden Boy, Jack Daniel’s, Streets of Laredo, Budweiser, Sunset Boulevard, Beefeater, Picnic, Gordon’s, El puente sobre el río Kwai, Smirnoff, Network, Four Roses…
Rodeado por el humo de un cigarro habrás subido, William Holden, a un cielo de bares y paquetes de Camel. Anuncios de neón te dicen que tendrás que beber con los diablos de la borrachera, esos ángeles ebrios que te hablaban cuando te retirabas al desierto cansado de actuar bajo el sol de California.
Las autopistas de la muerte, las palmeras dobladas por un viento visible y caliente, tú las tuviste aquí, entre los vivos. Ahora que andas entre los muertos, perdónanos la mediocre apariencia porque en verdad todos somos el recuerdo feliz de un accidente de automóvil.
Ya que has atravesado, William Holden, la fría pantalla de las imágenes, puedes mirarnos con tus ojos verdaderos de muchacho inocente, en South Pasadena, porque no esperarás ninguna crítica sobre tu última película. Un avión de alas grises te despide con saludos de indicadores rojos y verdes en este aplauso que te acoge allí donde los cosmonautas flotan abandonados, y de donde bajarás un día solitario cargado de fotos en color para decirnos que ha llegado la hora de la resurrección en todos los televisores del mundo.
Sólo yo notaré tu ligero balanceo, ese equilibrio ebrio de un dios borracho.
Eran deslumbrantes los coches de tu época, brillaban en la carretera como pájaros caídos de un cielo hecho de níquel y de luces. Para ti no había nada más hermoso que la velocidad, y la muerte que siempre te rondaba. Sentías su sabor cuando te colgabas de las ventanas y entre el vértigo del whisky mirabas el vacío, lejano y tuyo, para asustar a tus amigos.
Enamorado del desierto, te escapabas y te ponías al sol, solitario y sereno, William Holden, como esperando una respuesta de la arena que te quemaba un cuerpo deseado por todas las mujeres de América. Tú, que habías besado a Gloria Swanson, buscabas siempre una muchacha que se acercara a ti, con el mismo calor arenoso del desierto.
Martillo tierno de una sociedad dura, vendiste a la CIA algún servicio y te hacías de acero con un poco de vodka.
Tratabas a las putas como señoras, y te decías a ti mismo: “todos los actores somos putas”.
Inocente muchacho americano, William Holden, todos alguna vez hemos sido una fulana.
En América se seguía tratando a los negros como a animales (perros, cacerías, los asientos de atrás del autobús) mientras tú descubrías en África tu segundo hogar. Pronto te parecería Europa el refinado basurero de una cultura que solo se miraba con sus propios ojos, y con entusiasmo descubriste entre los africanos la puerta dorada de todos los futuros.
Allí, decías tú, la vida es toda ella un hervidero para los sentidos, y se aprende a oler la muerte como a una traición, antes de que llegue disfrazada en la sombra. (Hablabas desde el asiento de un Land Rover, y te creías el héroe de una nueva película). Vendrían después las interminables clínicas donde ibas a limpiarte la sangre del alcohol con agua mineral y fruta fresca. Tenías una extraña pasión por las velas y las tirabas encendidas al río como si fueran las palabras de un guión imposible. Fue siempre tu mejor amiga una serpiente, una moto y los coches más veloces.
Velocidad y muerte, y empezaron los olvidos, muerte y velocidad, los largos apagones de la memoria, el tartamudeo a la hora de repetir tus papeles, el descuido al besar a las actrices. A nada temías sino a ti mismo. Incoherente, alucinado, sin afeitar y sucio, encerrado en el coche de tu acelerado tiempo, ibas de tugurio en tugurio, de bar en bar, como buscando el beso vagabundo de tu madre.
Y has llegado al fantasma de tu vida: un sabor amargo a alcohol y cigarrillos fermentado en tu boca. Y ahora besas a una actriz sin nombre, la cámara no te mira y no ruedan los motores, y tú, sereno y solitario, vas hundiéndote, entre botellas rotas y películas quemadas, olvidado también de tus papeles, William Holden, el más hermoso de los borrachos de Hollywood. Te pasas la mano sobre la herida y no sabes si es cosmética la sangre que tocas, o si acabarás asesinado en la piscina de una vieja actriz del cine mudo, o si es que vas de nuevo sobre tu moto, a cien por hora, en el desierto, solitario.
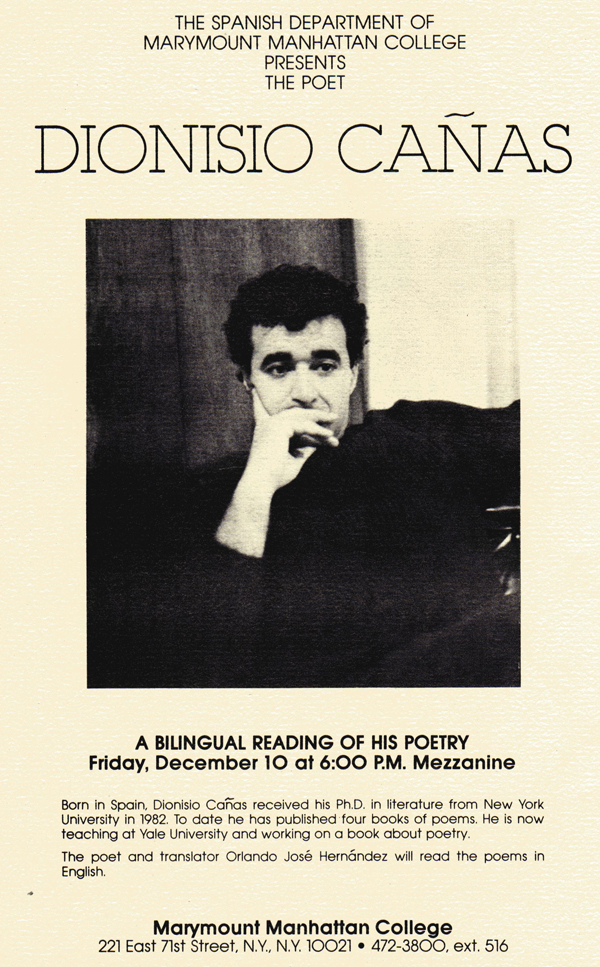

No hay comentarios:
Publicar un comentario